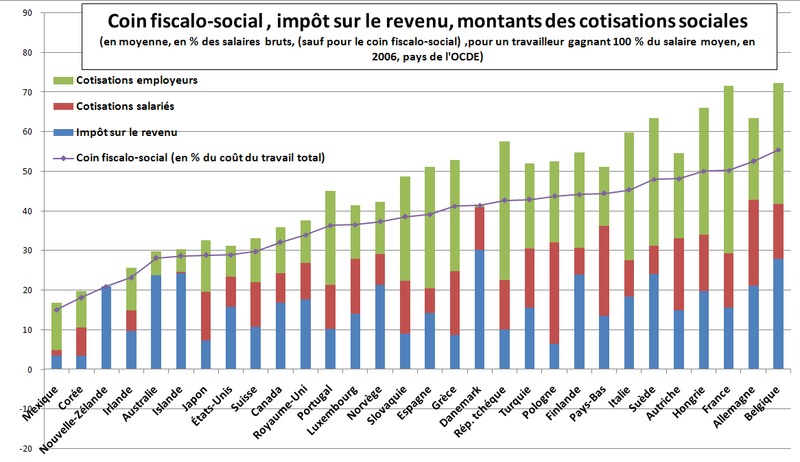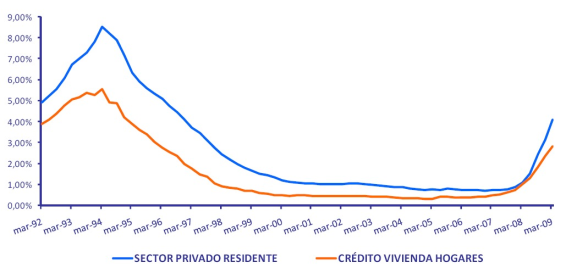Prisioneros recién liberados de una cárcel bancaria
En Italia, el Gobierno de Berlusconi ha aprobado una amnistía fiscal para dotar de liquidez a su sistema financiero y subir los ingresos del Estado sin necesidad de aumentar los impuestos.
En España, según los datos que se manejan, esos famosos datos de los billetes de 500 enterrados en las cajas de seguridad y las fabulosas fortunas ocultas bajo la teja de pisos hipotecados para disimular, si se consiguiera hacer aflorar la economía sumergida el Estado ingresaría cien mil millones de euros más.
Cien mil millones, osea, siete veces lo que se va a conseguir, si se consigue, con esta subida de impuestos que machacará una vez más a las clases medias y al currante de toda la vida.
El mecanismo que algunas voces han propuesto en España sería sacar una emisión de deuda pública a cinco años al 1 % de interés, de modo que el que invirtiese en ella no ganase prácticamente nada (de hecho, perdería un poco con la inflación) pero no se le preguntase de dónde había sacado el dinero. Se propone también que ese dinero, íntegramente, se destine al ICO para que conceda créditos blandos a los autónomos, pequeños empresarios y en general a todo el que vaya a crear una empresa o a contratar trabajadores.
La solución es francamente buena en la práctica, porque no sólo se activaría la economía, sino que el Estado recaudaría además otros tres o cuatro mil millones de Euros, como mínimo, por los impuestos que se derivasen de gastar ese dinero. Además, posiblemente no apareciese sólo el dinero que los españoles tienen oculto, sino que vendría dinero de fuera para aprovechar esa estupenda ocasión de blanquearlo a un coste tan bajo.
La solución, como digo, es excelente en lo económico, pero moralmente repugnante, porque da la razón y apoya a los que en su día no pagaron sus impuestos y crea un peligroso precedente para el futuro.
Así las cosas, si se os preguntase a vosotros, ¿qué preferiríais?, ¿que el dinero que ha salido de todos vuelva a trabajar para la sociedad aunque sea costa de beneficiar a los que no pagaron?, ¿o que ese dinero, siga oculto, y sin poder gastarse, en cajas de seguridad de todo el mundo?
Yo no lo tengo claro aún, pero después de pensarlo detenidamente creo que es mejor que ese dinero vuelva a todos, aunque sea por encima de la ley. Y no sólo por la falta que le hace a nuestra economía, sino porque el dinero no puede estarse quieto, y cuando no sale a la luz se acaba moviendo por los subterráneos, lo que genera toda clase de mafias y negocios sucios. Una vez leí a un narco que explicaba que hubiese dejado el tráfico de droga si hubiera podido destinar el dinero a otra cosa, pero como era dinero ilegal lo único que podía comprar con él eran cosas ilegales.
¿Qué es mejor en estos casos? ¿Mirar para otro lado y dar la razón al que no pagó, sabiendo que es por el bin de todos, o mantener la firmeza aunque sea a costa de sacarle ese dinero tan necesario a los que más le cuesta ganarlo?
Decidid vosotros.
Entre tanto, por supuesto, de amnistía hipotecaria no hemos oído una palabra.